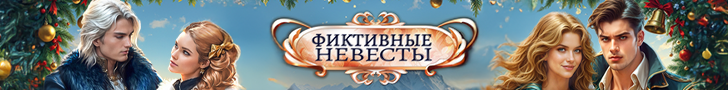Самый странный нуб. Книга 3. Боги Второго Мира
...
Enfermedad con enfermedad.
Unos cuantos meses de relación, palabras estúpidas endulzándole el oído, diciéndole justo lo que necesitaba, y, además, engrandeciendo el hecho de que fuera una valiente madre, terminó con su resolución. Sus hijas ya estaban más grandes, debía darse una oportunidad y fue el más miserable error de toda su existencia, algo con lo que cargaría hasta el día que muriera.
—Siéntate —la invitó Anel, con su dulce voz, de forma cortés. Era evidente que no sabía muy bien qué postura tomar, o qué hacer con ella dentro de los muros de esa iluminada y acogedora casa tan llena de su esencia. Su marido lucía tenso, listo para atacar y defender a su hija de ella misma, lo peor… No podía culparlo, esa era la actitud correcta ante alguien que hizo lo que hizo, que permitió lo que permitió. Ni los animales tratan de esa forma a alguien de su sangre, se lo repitió por más de un año presa de esas pesadillas que le evocaban sin cesar esas ocasiones en que la golpeó y rompió más que su piel, su identidad y que fracturó, de forma más honda, su psique. La mujer negó con suavidad, contemplando su figura a la distancia.
—Estás bellísima… —murmuró bajito. Anel asintió levemente, aún esperando—. ¿Pu-puedo acercarme? —le preguntó vacilante. Marcel, de inmediato, endureció el gesto, de pronto bajó la vista hasta la chica esperando su respuesta. Le gustó notar que el respeto venía desde el centro. Él haría lo que ella decidiera, pese a no estar de acuerdo.
Temblando y respirando profundamente, Anel se soltó de su marido y avanzó con paso decidido, con sus puños bien cerrados a los lados. Leía temor, dolor, expectación y, de alguna forma, ilusión en aquellos adorables ojos que, incluso, cuando dormía, le parecían los más bellos del mundo.
A un metro de ella se detuvo, sosteniéndole la mirada claramente confundida. Analí sabía que debía articular palabra, pero es que ese maldito nudo en la garganta dolía, y pese a las miles de veces que habló en terapia sobre su hija e intentó todo ese tiempo encontrar el coraje para afrontar lo que hizo, para poder mantener la mirada arriba, le estaba costando demasiado.
Bajó la vista hasta sus pies, negando, limpiándose las lágrimas que brotaban sin poder contenerlas. No, no tenía perdón lo que hizo, por mucho que su salud mental hubiese estado lindando en la locura, por mucho que su niñez hubiera sido miserable, ella fue un monstruo con aquel ser que juró proteger desde que la vio salir de sus entrañas ya hacía veinticuatro años.
—¿Mamá? —emitió Anel, logrando así que cualquier atisbo de fuerza se derribara. Soñó esos dos años volver a escuchar esa palabra y estaba segura de que no volvería a oírla, no de esa tierna criatura. Se dejó caer sobre el suelo sollozando, se hincó frente a ella dejando a todos los presentes perplejos, paralizados.
—Perdóname, perdóname, por favor… Lo siento tanto… —pidió, cabizbaja, convulsa—. Fui abominable y no tengo ni un solo argumento que pueda justificar lo que te hice vivir, en el peligro en que te puse, lo que te lastime. —Sus hombros, ahora más pronunciados, temblaban, se limpiaba el rostro una y otra vez con clara ansiedad, con palpable dolor. Definitivamente no estaba lista para enfrentarla, pero no podía postergarlo más, se lo debía a su hija, a su gran y mayor víctima.
Anel, con el labio temblando, sintió como un cosquilleo viajaba desde sus pies, para ir subiendo lentamente por sus piernas, su columna, llegar hasta su cuello y estallar en millones de partículas mínimas atestadas de alivio, de desespero también. Un sollozo ahogado salió de su garganta. Sin pensarlo mucho se bajó hasta su posición.
Marcel, de inmediato, se movió, pero no avanzó. Ese era su momento, solo debía acompañarla, pero por los mil infiernos que le estaba costando demasiado, todos los recuerdos también lo golpeaban y lo tenían transpirando, nervioso por lo que pudiese ocurrir.
—Mírame —susurró y acercó lentamente su mano hasta rozar el mentón de Anel para que elevara el rostro. Analí abrió los ojos, atónita, al ver su postura. Anel la observó lo que parecieron años, ladeando su cabeza, con ese gesto tan suyo, la buscaba, lo sabía, la conocía tan bien pese a que estuvo ajena a su luz tanto tiempo. Permitió que sus lágrimas siguieran humedeciendo su cara. Jamás rompería ese contacto que su niña le regalaba, si lograba que le diera otra oportunidad, sería y haría lo que ella quisiera, siempre, por siempre—. Regresaste, mamá… —logró articular la joven con la mirada nublada por las lágrimas al reconocerla, ahí, adentro. Era su madre, esa que añoró, con la que creció, que le regaló toda su infancia dulces momentos llenos de paz, de amor, de aceptación, que la instaba a averiguar más, a investigar más, a ser todo lo que luego reprimió—, no vuelvas a dejarme —le rogó, ansiosa—, nunca —pidió casi sin voz.
Analí rompió en llanto y la abrazó, arropándola como antes, cuando pequeña y lo hacía sin restricciones. Anel escondió su rostro en su cuello, llorando, llorando de verdad mientras las palmas cálidas de quien cometió muchísimas equivocaciones, de quien pese a que estuvo a punto de destruirla de todas las formas posibles, apretaba con suavidad su espalda. Estaba ahí, asumiendo su culpa, intentando reparar de alguna manera esa desgracia que provocó, deseando pegar los sueños rotos, cambiar lo que su futuro podía ser.
Jamás, en todo ese tiempo, pudo odiarla. La perdonó en el momento en que comprendió estaba enferma, en el mismo instante en que leyó, en algunos de sus arranques que no era ella la que actuaba. La conocía tan bien que vio cómo su verdadera personalidad se fue escondiendo tras ese monstruo que se adueñó lentamente de su voluntad, que la alejó de su corazón, de su alma, que le negó emerger y la escondió debajo de todas esas capaz de locura a su madre. La lastimó, sí, como nadie nunca, pero la amaba, como a ninguna, los recuerdos que tenía antes de todo aquello fueron el salvavidas que usó durante todo ese tiempo para no hundirse, para saber, de alguna forma, que esa mujer, la que ahora tenía bajo su tacto, la que olía como cuando era niña, la que la veía como todos aquellos dulces años, era su madre, y la amaba, y la perdonaba…